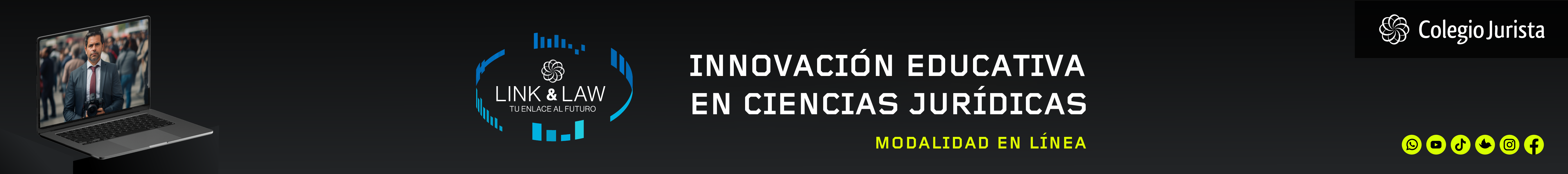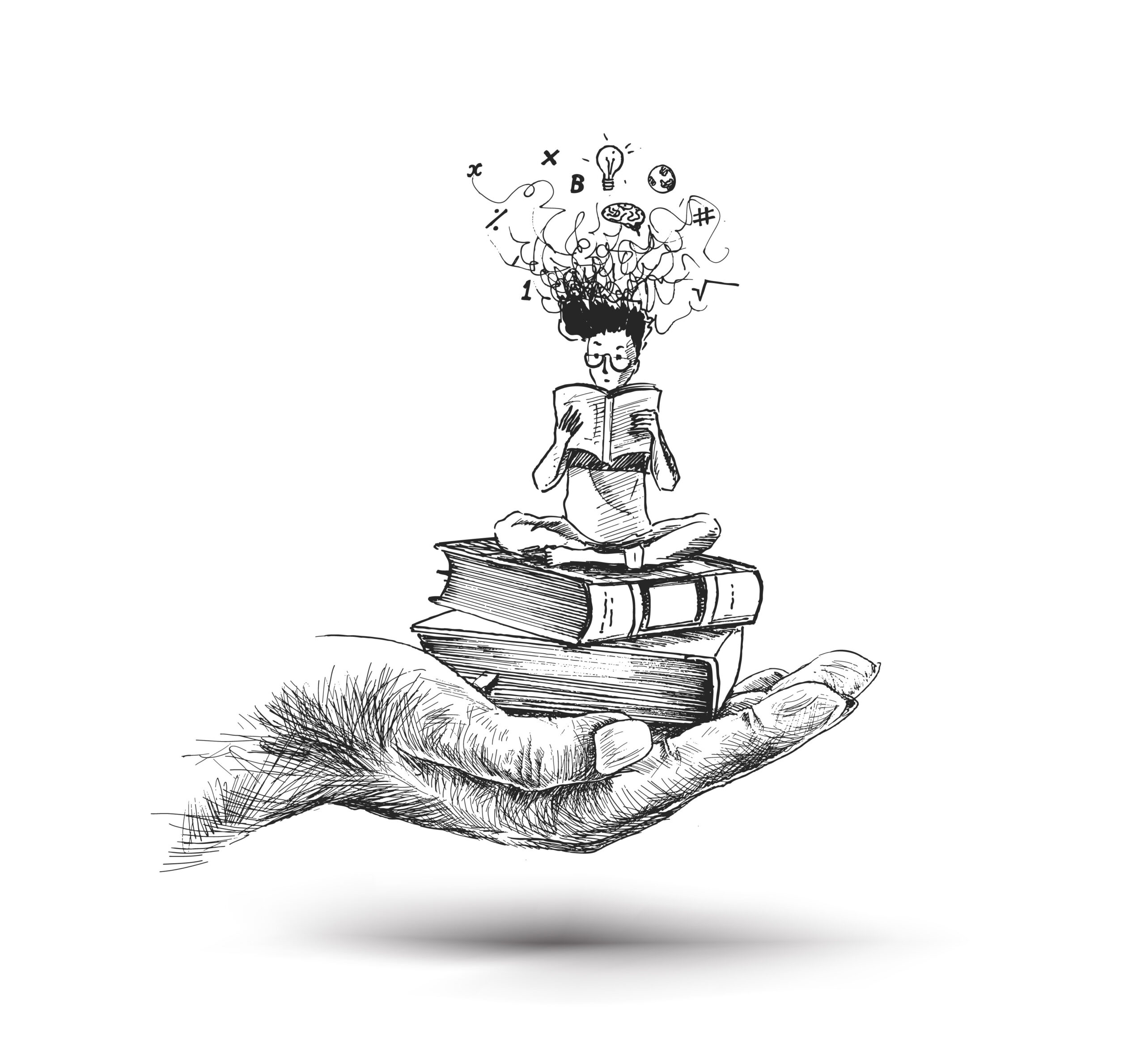Por Nubia Nila y Gustavo Nonato
La información obtenida a través de dicha investigación contribuyó a la creación del “Código Ético de la Práctica Jurídico-Forense”
Cuando hablamos de ética, generalmente solemos considerar el estudio o análisis de la moral y los valores que cada persona considera importantes y, aunque sabemos que estos temas giran en torno a la educación e ideología que cada individuo adopta, dentro del ámbito jurídico-forense, se requiere del establecimiento de una serie de valores en cada uno de los individuos y profesionales que participan en el proceso de investigación e impartición de justicia, que puedan tomar como guía. Además, se debe comprender que la ética no puede ser medida o apreciada de forma objetiva, pero sí existe la posibilidad de delimitar conductas y prácticas que pueden ser consideradas y evaluadas como éticas.
Es por ello que para la realización del libro se buscó tener una base que nos diera una guía tomando en cuenta la opinión tanto de los profesionales como de población general.
En este sentido, se realizaron dos encuestas, la primera fue a profesionales que actualmente mantienen prácticas como expertos en los ámbitos jurídico y forense, ya sea dentro de instituciones públicas y de seguridad, como a particulares, con la finalidad de apreciar las principales prácticas y conflictos que se han presentado en sus actividades; la segunda encuesta se dirige a la población en general, pero sobre todo a personas que estuvieron involucradas en cuestiones jurídicas (víctima, presunto responsable o testigos), o que alguna persona cercana se haya visto involucrada en algún proceso como los antes mencionados, esto con la finalidad de poder conocer el trato y calidad del servicio que recibieron.
La información obtenida a través de dicha investigación contribuyó a la creación del “Código Ético de la Práctica Jurídico-Forense”, en el que se delimitaron los valores que se consideran necesarios para el actuar de cada profesional o personal administrativo involucrado en procesos de índole legal, los cuales también permitirán la realizar una mejora en el servicio que brindan. Estos son: respeto, honestidad, responsabilidad, imparcialidad, tolerancia, calidez, honradez, humildad, eficacia y eficiencia.
Además de los valores antes mencionados, también se han considerado ciertos principios que deben regir el actuar de los profesionales jurídico-forenses, los cuales se ven como una “aspiración mayor”, es decir, tienen la intención de impulsar e inspirar a cada experto para alcanzar mejores prácticas; también es importante mencionar que estos no se consideran obligaciones, y será una decisión personal el seguirlos, pero, de ser así, se puede aspirar al desarrollo y evolución dinámica de las normas éticas, mejorando las prácticas actuales y fomentando en las nuevas generaciones dicho compromiso. A saber, estos principios son: beneficencia y no maleficencia, fidelidad y responsabilidad, integridad, justicia y respeto por los derechos y la dignidad de las personas.
Hasta el momento, y tal como se mencionó al inicio, los temas éticos tienen una fuerte influencia de la educación e ideología que cada persona ha recibido y adoptado. Sin embargo, podemos hablar de una transversalidad, pues se requiere de actores sociales que se involucren y permitan mantener a la ética profesional como un tema de suma importancia, además de contribuir al desarrollo de las prácticas en el ámbito jurídico-forense; sin olvidar la participación de las instituciones, pues estas también permitirán que la transversalidad se mantenga, integrando estos aspectos éticos a sus metas y procesos, además de generar propuestas y contribuir a la adquisición de las habilidades que requieren sus socios (actores que colaboran en la institución) para la realización de sus actividades.
Igualmente, se comentó que la ética, al ser principalmente subjetiva, requiere de otros mecanismos para poderse apreciar y, en algunos casos, tratar de modificarla. Por esta razón, dentro del “Código Ético de la Práctica Jurídico-Forense”, también se integran dos apartados que consideran “Normas de Conducta”, las cuales permitirán que cada uno de los profesionales involucrados puedan mantener una mejor forma de relacionarse con otros participantes y consigo mismo; así como aspectos de “Actuación Profesional”, que están enfocados a la correcta aplicación de las ciencias y/o técnicas forenses, garantizando la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la intervención con grupos vulnerables.
En este punto, podemos comenzar a apreciar que la ética profesional no sólo es transversal, sino que también tiene un aspecto multilateral, pues no sólo impactará en los resultados que cada profesional pueda aportar, ya que también se debe considerar el impacto que su actuar tiene dentro y fuera de las instituciones, es decir, se puede fomentar una mejor relación entre cada uno de los actores/socios que participan dentro de las instituciones, y la influencia e impacto que la institución pueda generar en el contexto sociocultural en el que se desenvuelve.
Ahora bien, hasta este momento se ha hecho énfasis en la importancia que tienen las instituciones de justicia y los profesionales que se desempeñan dentro de estas; sin embargo, esto deja fuera a quienes realizan actividades de forma particular, y este es un punto que debe adquirir más importancia, ya que actualmente, sólo unas cuantas áreas (ciencias) cuentan con consejos o colegios que vigilen la correcta formación, la práctica profesional y la investigación de casos que puedan presentarse y que sean catalogados como “mala praxis”. Sin embargo, muchas otras ciencias no cuentan con dichas instituciones, por lo que puede ser más probable que se realicen malas prácticas que, sumado a la desinformación de la población general, pueden atentar contra la dignidad y los derechos humanos de las personas que soliciten sus servicios.
Los temas éticos tienen una fuerte influencia de la educación e ideología que cada persona ha recibido y adoptado
Asimismo, es importante considerar que la actividad profesional no sólo se lleva a cabo dentro de las instituciones de justicia y de la defensa y promoción de los derechos humanos. Se debe tener especial consideración al ámbito de la formación y educación de las nuevas generaciones de profesionales, garantizando que las competencias que desarrollen las y los estudiantes dentro de las escuelas (públicas o particulares) les permitan usar los métodos e instrumentos necesarios para la obtención de resultados confiables y, por ende, que brinden una respuesta apropiada a las necesidades que presenta la sociedad. Para esto, es indispensable que las actividades docentes sean realizadas por personas que están comprometidas con su formación y actualización constante, además de contar con experiencia profesional, de las habilidades requeridas para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo. Esto, se considera, que podrá permitir una apropiada formación de nuevas generaciones de profesionales, encaminadas a convertirse en los nuevos actores y socios que fomenten el desarrollo y evolución de las normas y prácticas éticas en el ámbito jurídico-forense.
El hablar de ética, no sólo es cuestión de “reflexionar” pues, con una planeación e implementación adecuada, se puede desarrollar manuales o protocolos de buenas prácticas, lo que a su vez nos permitirá mejorar la intervención de cada una de las ciencias o áreas que son participes en el ámbito jurídico-forense y, por ende, se protegen y promueven los derechos humanos
Por otra parte, también debemos considerar que nuestra sociedad está en constante cambio, y que los movimientos y grupos sociales generan ciertas “presiones” para lograr modificaciones dentro de las instituciones, adecuado sus procesos y así hacer valer sus derechos. Como profesionales del ámbito jurídico-forense, no podemos estar estáticos ante dicha situación, se debe buscar una forma en la que puedan ser modificadas ciertas prácticas, defendiendo y promoviendo así los derechos de estos grupos. Se puede hablar de casos que requieren de una investigación con perspectiva de género, o que involucren a personas de la comunidad LGBTI (ya sea por orientación sexual o identidad de género), en los que se requiere del entendimiento del contexto social y de ciertos términos que nos permitirán un mejor desempeño profesional, así como obtener resultados más confiables, evitando sesgos relacionados con una ideología machista, la cual, en nuestro país, genera una fuerte influencia sociocultural.
Siguiendo esta misma línea, también se deben considerar ciertas adecuaciones para casos en los que se involucren grupos como: a) niñas, niños y adolescentes, b) personas con discapacidad, c) de la tercera edad o d) pertenecientes a grupos o comunidades indígenas. Las modificaciones que podemos realizar se derivan de las diferentes necesidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales que pueden presentar los sujetos que requieran de la intervención de un profesional; hablamos de acciones que pueden considerarse básicas, pero que, en muchos casos, pueden pasar desapercibidas y generar una vulneración de sus derechos, además de poder obtener una mala práctica e intervención, llevando a resultados poco favorables para las partes involucradas en el proceso de impartición de justicia.
Es así como, el hablar de ética, no sólo es cuestión de “reflexionar” pues, con una planeación e implementación adecuada, se puede desarrollar manuales o protocolos de buenas prácticas, lo que a su vez nos permitirá mejorar la intervención de cada una de las ciencias o áreas que son participes en el ámbito jurídico-forense y, por ende, se protegen y promueven los derechos humanos. Además de esto, cabe señalar que, ante una mejor respuesta de las instituciones y una acción más apropiada de los actores sociales/socios, se podrá generar una mejor respuesta a las necesidades y problemáticas de la comunidad, buscando así, un impacto favorable dentro de la sociedad.
Referencias
Federación Mexicana de Psicología (2021). Código Ético de la Práctica Jurídico-Forense. Editorial FMP: México.
Fresno, C. (2017). La Formación de Valores: Reto del Siglo XXI. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria.
Lara, D. (2013). Grupos en Situación de Vulnerabilidad. México: CNDH.
Martínez, L., Murillo, H. y Martínez, D. (2018). Filosofía, Valores, Ética, Moral e Identidad. México: Universidad Pedagógica de Durango.
OEA (1995). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Para).
OEA (2015). Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
ONU (1959). Declaración de los Derechos del Niño.
ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Principios de Yogyakarta (2007). Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.
SCJN (2020). Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
SCJN (2012). Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes.
SCJN (2014). Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.
SCJN (2014). Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Discapacidad.
SCJN (2015). Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.