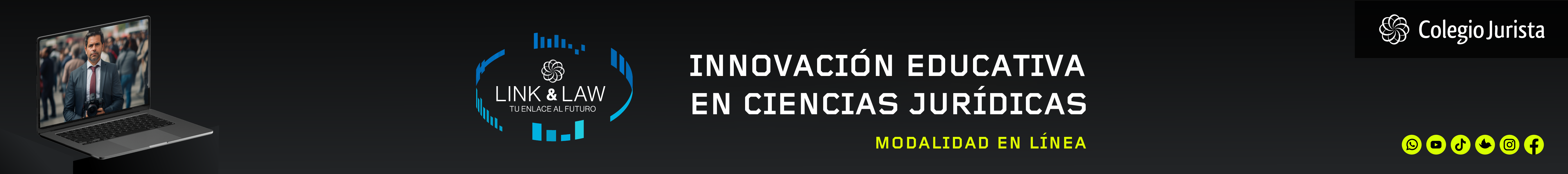Por José Antonio Sanz Cárdenas, alumno de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
El 24 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.
Una de las trascendencias de esta reforma constitucional fue que ahora los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas conocerán y resolverán de las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones; es decir, se extinguen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto locales como federales, por lo que la justicia laboral pasa ser del conocimiento de un órgano de arbitraje a un órgano jurisdiccional, únicamente en cuanto al apartado A, del artículo 123 constitucional se refiere.
El 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde, en lo que aquí interesa, se advierte que se adicionan dos fracciones a su artículo 857, que establecen el requerimiento al patrón que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social de la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada que haya sido despedida, cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado; así como también, cuando se reclame discriminación en el empleo, por razón de embarazo, orientación sexual, identidad de género y en los casos de trabajo infantil se tomarán las providencias necesarias para evitar que se cancele el goce de derechos fundamentales, como lo es la seguridad social.
Ahora bien, esta adición al artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, se estima desacertada porque únicamente limita a ciertos casos que un trabajador no pueda ser dado de baja de la institución de seguridad social, lo cual conlleva a ser inconstitucional, ya que contraviene lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la duración del mismo.1
Para Cabanellas las medidas precautorias o conservativas son el conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o a asegurar una expectativa o derecho futuro,2 la cual, desde un punto de vista funcional, la resolución cautelar busca asegurar que el proceso no vaya a sufrir un daño jurídico, ocasionado por un peligro de tardanza o por un peligro de infructuosidad de la tutela jurisdiccional, en tanto que esté pendiente el proceso de conocimiento o el de ejecución o cuando cualquiera de esas actividades se encuentren prestas a iniciarse.3
De tal suerte, las medidas cautelares resultan ser instrumentos judiciales con la finalidad de conseguir una protección tanto inicial como durante el desarrollo del proceso.
El artículo 1º de la Constitución General de la República protege el derecho humano a la no discriminación, motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; por su parte, el artículo 4º, primer párrafo, del Pacto Federal señala que tanto la mujer como el hombre son iguales ante la ley, lo que conlleva a determinar que ni uno ni otro pueden ser discriminados.
Miguel Carbonell4 señala que la prohibición de discriminación es una de las distintas manifestaciones que adopta el principio de igualdad en los modernos textos constitucionales. Se trata de normas que limitan la posibilidad de tratos diferenciados no razonables o desproporcionados entre las personas y que, además de dicha prohibición, suelen detallar algunos rasgos o características con base en los cuales está especialmente prohibido realizar tales diferenciaciones.
Estos rasgos o características suelen variar dependiendo del ordenamiento jurídico concreto de que se trate, pero en general hacen referencia a:
a) Situaciones en las que se encuentran las personas con independencia de su voluntad y que, en esa virtud, no pueden modificar, o
b) Posiciones asumidas voluntariamente pero que no les pueden ser reprochadas a través de la limitación en el goce igual de algún derecho o prerrogativa.
Entre las primeras estarían las prohibiciones de discriminar por razón de raza, lugar de nacimiento, origen étnico o nacional, sexo, etcétera; en el segundo supuesto se ubicarían las prohibiciones de discriminar por razón de preferencias sexuales, opiniones, filiación política o credo religioso.
El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta.
Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta.
De tal suerte, las fracciones III y IV del artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, contravienen lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Federal, en virtud de que limita a que ciertas personas no puedan ser dados de baja durante la tramitación de un juicio laboral, por lo que aquellos trabajadores que accionen la vía laboral, si no se encuentran en las hipótesis a que aluden dichas fracciones, no podrán obtener esa medida precautoria, lo que en sí resulta discriminatorio.
Aquí un ejemplo: Un trabajador demanda al patrón el despido injustificado y reclama la reinstalación al puesto que venía desempeñando, así como el pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días de descanso obligatorio, aportaciones de seguridad social.
En los hechos de su demanda señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se efectuó el despido, sin que hubiese cometido alguna conducta que diera la terminación de la relación laboral sin perjuicio alguno hacia el patrón; sin embargo, el trabajador estima que una de las causas por las cuales aconteció el despido fue por tener una discapacidad sensorial –debilidad auditiva– ya que percibía que el patrón se desesperaba cuando le hablaba y no reaccionaba al instante ante su llamado.
En este supuesto, el trabajador al haber sido despedido, supuestamente de manera injustificada, ya no podrá de gozar de las prestaciones de seguridad social, hasta en tanto, encuentre otra fuente de trabajo en donde sea de nueva cuenta inscrito, o bien, sea reinstalado por el patrón que lo despidió, puesto que el motivo de su despido, no encuadra en las hipótesis III y IV del artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo para que se le pueda otorgar la providencia cautelar consistente en que no sea dado de baja de la institución de seguridad social; por tanto, tendrá que afrontar el juicio laboral sin los beneficios de la seguridad social, lo cual se torna discriminatorio y, por ende, contrario a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución General de la República.
En consecuencia, es menester que el legislador reforme el artículo 857, para que se elimine la fracción IV y la III, quede de la siguiente manera:
Artículo 857. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias cautelares:
I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se entable o se haya entablado una demanda; y
II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, empresa o establecimiento.
III. Cuando el trabajador demande el despido injustificado, se deberá requerir al patrón se abstenga de darlo de baja de la institución de seguridad social al que se encuentra afiliado, hasta en tanto se resuelva el juicio laboral.
Esta última medida precautoria, puede solicitarse desde la presentación de la demanda y hasta en tanto no se dicte el laudo correspondiente. Si las partes llegaran a un convenio que dé por concluido el juicio, la medida precautoria quedará sin efecto desde el momento en que el juzgador apruebe el convenio que termine el procedimiento”.
Notas:
1 Raúl Martínez Botos, Medidas Cautelares, Buenos Aires, Argentina, Ed. Universidad, 1990, pp. 27, 29.
2 Guillermo Cabanellas de Torres, Compendio de Derecho Laboral, Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta, tomo II, 3 edición, 2001, p. 849.
3 Daniel Mitidiero, Anticipación de Tutela. De la tutela cautelar a la técnica anticipatoria, Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 34.
4 Miguel Carbonell, Los Derechos Humanos. Régimen jurídico y aplicación práctica, México, Centro de Estudios Carbonell, 2016, p. 139.