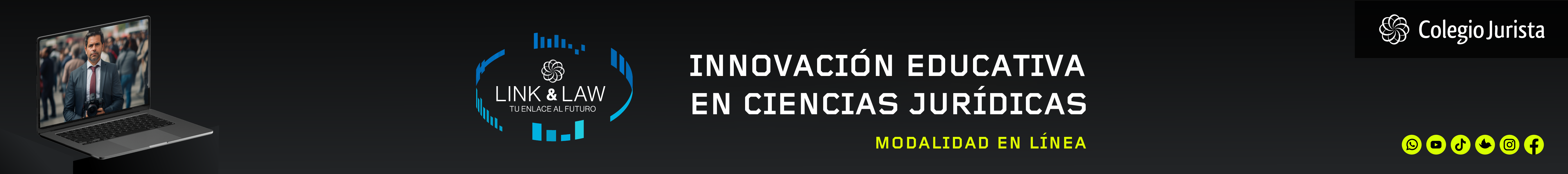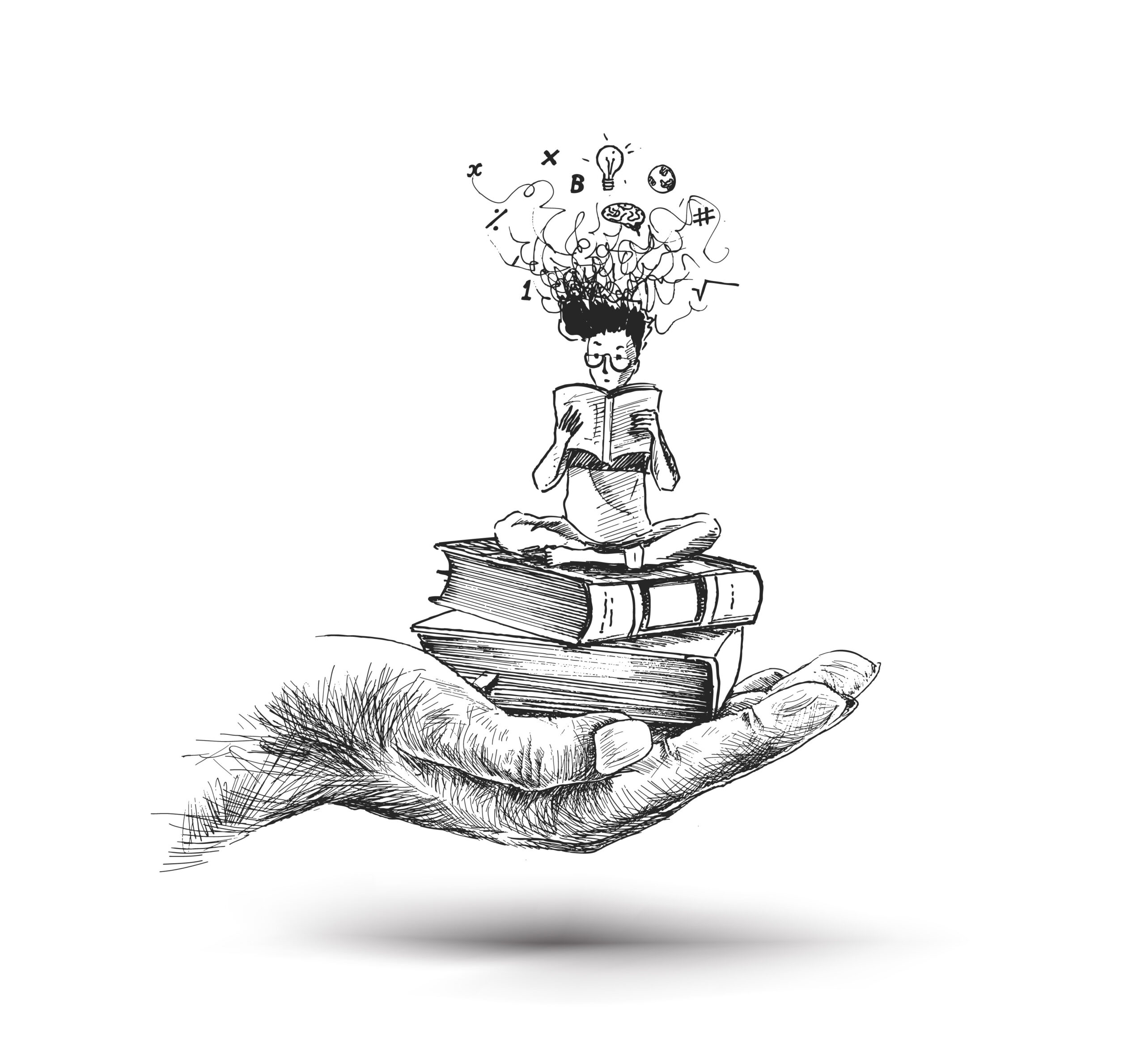Por D. en D. Rubén Alberto Basurto, Docente del Colegio Jurista
Esta distinción pareciera un acto de conciencia del conocimiento, pero también es consecuencia de la creación del método científico que permitió pasar de lo subjetivo a lo objetivo de la verdad de los objetos de conocimiento.
Por lo que se hace necesario identificar los cuatro tipos de conocimiento, asociarlos con el avance de la sociedad y la forma en que se hizo más compleja, a grado tal, que el método y la técnica han cobrado gran importancia en el desempeño de nuestras actividades profesionales, tengamos o no conciencia de ello.
Este pequeño artículo, lo comparto con el objeto de crear conciencia entre mis alumnos de la importancia de la metodología de la investigación jurídica, en los tres niveles académicos: Licenciatura, Maestría y Doctorado; así como de la importancia del método en el desempeño del trabajo académico y profesional. Tratando de quitar ese estigma que deja esta valiosa herramienta a lo lago de nuestro historial académico.
Es importante tomar conciencia de la distinción entre el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Empezaremos con el primero. Debemos considerar que las raíces latinas de la palabra vulgar vienen de vulgaris, que significa “perteneciente a la gente común”, es decir, es el conocimiento que todos adquirimos de forma común o sin haber caído en la reflexión de ese conocimiento o saber, por lo que se equipara al conocimiento ordinario que no ha sido creado por la razón ni el método.
Este se refiere aquel del dominio común, el que poseemos la mayoría de las personas por intuición, por noción o por alguna experiencia que nos deja determinada sensación o saber; tiene la característica de ser subjetivo, pues obedece a razones prácticas y no utiliza un orden o método para su adquisición, por lo que usa un lenguaje común de acuerdo a la cultura y creencia del sujeto cognoscente, de ello, el porcentaje de imprecisión es muy alto porque puede estar sujeto a lo que se “cree” y no a lo que “es”.
Este conocimiento, se dice se encuentra al alcance de nuestra visión cultural y subjetiva; se asocia con algo conocido previamente por sus semejanzas, pero no se profundiza. Dicho de otra forma, es el conocimiento que adquirimos y asociamos con alguna categoría de nuestros saberes cotidianos, espontánea y sin sofisticar nuestros pensamientos, lo que le da un margen de error muy alto.
Aun así, sobre la cotidianeidad de la vida nosotros aplicamos los conocimientos científicos elementales, analizamos problemas y planteamos formas de solución, vemos sus variables, actuamos, y sobre todo, argumentamos; todo ello sin la rigurosidad que da el método, pero usamos los conceptos elementales de la ciencias.1 Además de forma intuitiva usamos alguna forma de pensar, lo que en términos metodológicos es un método.
Esta distinción también la podemos ubicar en el siglo VIII a.C. en la Grecia antigua, con los filósofos presocráticos, cuando se considera que se rompen, a través de la duda, la certeza de las relaciones del hombre con lo que hay en la naturaleza, para abrir camino a la reflexión sobre la realidad con base en la razón, y entonces, tenemos los enunciados falsos y los enunciados verdaderos.
Con los filósofos presocráticos Hesíodo (ca. Segunda mitad del siglo VIII a.C. – ca. primera mitad del siglo VII a.C.),2 Heráclito de Éfeso (540 a.C.- 480 a.C.) y Parménides de Elea (ca. 530-515 – siglo V a.C.), tenemos un excelente intento de la separación mencionada, ya que trataron de ubicar el “es” y el “ser” a través de la verdad, es decir, que el conocimiento vulgar no necesariamente es cierto o apegado a la verdad; le llamaron a esta distinción sabiduría e ignorancia, apotegma que marcó el inicio de la filosofía. Vale la pena precisar, que este conocimiento en sus primeras reflexiones además de vulgar era religioso, pues se vinculaba con los mitos.
De hecho, podemos aseverar que en ese tiempo no había necesidad de distinguir el mundo objetivo del mundo subjetivo, tampoco importaba la reflexión del tipo de información que nos dan los sentidos, ni era importante saber o no saber, tampoco si se pensaba o no, entre el hombre y las cosas se rompió la armoniosa convivencia con la filosofía ya que se comenzó a cuestionar a las primeras.3
Hesíodo en su Teogonía, introduce una explicación de los dioses homéricos descritos poéticamente4 en la Ilíada y la Odisea, que es a su vez una genealogía de sus dioses, con lo que queda claro la diferencia entre dioses y hombres; en esta obra el autor narra lo que es saber decir y que es no saber decir, haciendo referencia a un decir bueno (verdades) y un decir malo (falsedades). A Hesíodo se le puede atribuir la primera distinción del saber que todos tienen a su alcance y el que sólo dicen quienes han ido más allá del primer conocimiento o conocimiento subjetivo.5
Los filósofos presocráticos, también conocidos como cosmológicos porque sus reflexiones y estudios empezaron a hacerlos sobre la naturaleza, por lo que también se les conoce como físicos, ya que se enfocaban sólo a las cosas materiales de lo que hay en el universo. En otro sentido, Platón es el primer filósofo que distinguió claramente entre conocimiento vulgar, doxa que en griego significa “opinión o creencia”, y conocimiento científico, episteme que viene del griego que significa “ciencia, conocer”; dicho de otra forma, doxa, representa el conocimiento objetivo y episteme el conocimiento científico.
El conocimiento vulgar está engendrado en la opinión y la creencia. Todos los hombres lo poseen en mayor o menor grado y surge de su propia experiencia, de un hecho o de una fuente más o menos fiable, que incluso puede ser una persona o libro, pero no verificada; podemos decir que sus características son: a).- superficial, b).- subjetivo, c).- acrítico, d).- sensitivo y e).- no sistemático; expliquemos estas características:
a).- Es superficial en cuanto se conforma con lo aparente, con la primera impresión; se expresa en frases como: “porque lo oí”, “porque me lo dijeron”, “porque todo el mundo está de acuerdo en ello”.
b).- Es subjetivo, puesto que hace referencia a que el sujeto se conforma con la certeza que le da su propia creencia, sin preocuparse si su conocimiento está relacionado con el objeto de conocimiento.
c).- Acrítico, porque no hace reflexión alguna, lo acepta como lo cree o percibe, sin pasarlo por el tamiz de la razón, ni hacer pruebas de verdad; por ello, incluso esta característica puede asociarse con lo dogmático.
d).- Sensitivo, puesto que su nivel de comprobación se basa en los sentidos y sentimientos del individuo, de la comunidad, de la sociedad.
e).- Asistemático, ya que no se articula bajo un estudio en que se analicen sus diversos componentes para integrarlos en un sistema, por lo que este conocimiento carece de método alguno.
Este conocimiento cuyas características hemos descrito tiene como base el sentido común que incluso es la base del conocimiento científico, como veremos un poco más adelante.
En relación al aspecto religioso del conocimiento, podemos agregar que el conocimiento prístino se encontraba ligado a lo mágico y al temor, primero de las cosas, lo que se conoció como fetichismo, luego buscó el conocimiento de la vida en los dioses, nace bajo esta nueva visión el politeísmo o mitología; posteriormente, pasamos a un solo Dios, aunque hubo culturas que practicaron el monoteísmo desde hace cinco mil años; en estos tres estadios el conocimiento se basa en la creencia o fe, y este conocimiento tiene la característica de estar compuesto por ideas rígidas, que se aprenden y se transmiten de memoria a las nuevas generaciones.6
Otra característica importante de este conocimiento, que por cierto se populariza, se hace vulgar, es dogmático, no es debilitado por la duda, por lo que discutirlo ofende a las divinidades. Es decir, en las primeras sociedades, el conocimiento religioso era conocimiento vulgar, pero lo religioso era considerado como lo científico en la actualidad.
El conocimiento religioso, aunque desde un punto de vista actual es conocimiento vulgar si nos colocamos en la época antigua, al relacionar al sujeto de conocimiento con la divinidad crea un vínculo muy fuerte entre éste y sus miedos, pero ante la falta de más información la palabra de la divinidad sustentada en la fe era más que suficiente para darla por cierta.
Sin embargo, contrario a lo anterior, y como bien lo dice Gadamer, es la misma religión quien ha desprestigiado el conocimiento religioso y vulgar que integra a las otras culturas; una vez que el cristianismo surge como religión oficial, empieza el fenómeno de imposición, de satanización, encontrando las diferencias religiosas como motivos del hombre, de su necesidad de ser salvado, y lo expresa de la siguiente forma:
Todo el mundo de los Dioses paganos, no sólo el de éste o aquél pueblo, es desenmascarado, teniendo presente el Dios del más allá de la religión judeo-cristiana, como un mundo de demonios, es decir, de falsos dioses y seres diabólicos, y ello porque todos son dioses mundanos (…) a la luz del mensaje cristiano, el mundo se entiende justamente como el falso ser del hombre que necesita salvación.7
Lo que resulta una verdadera curiosidad, manifestación de la sinrazón, que ha provocado a lo largo de la historia de la humanidad miles de guerras y muertos por diferencias en la filosofía religiosa.
Sin embargo, a pesar de ello, estos conocimientos, hasta cierto punto y en muchos momentos bases de la sociedad, sea en su forma vulgar, religioso o filosófico, que se consideraban a sí mismos como poseedores de una gran verdad, nunca vieron venir la explicación racional del universo, lo que generó una tormenta imparable, arrogante, y que se constituyó en su principal amenaza; a esa tormenta le llamamos: ciencia.
Pero, en qué momento pasamos de éstos al conocimiento científico; la respuesta no tiene un momento preciso, pero los historiadores de la ciencia coinciden en que sí podemos asegurar que fueron miles de años de existencia humana para comenzar a crear un conocimiento que diera certeza a través de un estudio meticuloso, ordenado y sistematizado; estoy diciendo que la especie humana como tal, creó el conocido método científico hace 500 años aproximadamente, en decir en el siglo XVI. Lo que Noah Harari denomina, la tercera revolución del hombre: la Revolución Científica.8
En esta revolución, la herramienta más importante es la razón, pues se reflexiona sobre lo que se cree y sobre el sentido común; el conocimiento científico deriva del conocimiento vulgar, de la experiencia cotidiana, de la necesidad de saber y de la misma sobrevivencia de la especie humana.
En este último sentido, Aristóteles uno de los filósofos más productivos de la humanidad, en su obra Metafísica, menciona que el hombre tiene por naturaleza el deseo de saber,9 lo que lo ha llevado a preguntarse sobre su pequeño mundo de la razón y su relación de éste con el universo de la naturaleza, gracias a tres capacidades importantes: la memoria, la reflexión y la razón.
Dicho de otra forma, todo tipo de experiencia con la vida ha generado el desarrollo del conocimiento a grado tal que hace cientos de años no se utilizaban métodos de reflexión, su evolución crea la filosofía, que combinada con la experiencia, conforma escuelas, crea los métodos de pensamiento; así, el método científico es la manifestación más clara y avanzada de la evolución del conocimiento.
El método científico, es un conocimiento objetivo porque aplica procedimientos y técnicas que lo hacen sistemático y controlado, crea un lenguaje técnico; pero en la práctica, aunque se utiliza como el conocimiento vulgar, se complementa con la teoría de la metodología de la investigación que le otorga certeza al acercarnos a la verdad del objeto cognoscente. Veamos.
Aportemos algunos datos importantes; la idea de progreso actualmente se encuentra ligada a la ciencia, y la ciencia es conocimiento en todas las áreas de nuestras vidas, así los vehículos de combustión interna, las tecnologías de la comunicación que hacen posible la cercanía con tus seres queridos que viven lejos, las medicinas que consumimos cuando estamos enfermos, la economía actual depende del conocimiento científico, por lo que éste es omnipresente de forma directa o indirecta.
Es decir, ha habido quienes se han dedicado a aplicar el método científico en diversas áreas de nuestras vidas, por lo que gracias a ellos tenemos comodidades personales; es más, los derechos humanos están ligados a la vida digna de las personas y aunque parezca absurdo a la economía de las sociedades.
El conocimiento científico entonces, ha tomado el control de nuestras vidas, por ello es importante conocerlo. Es con el filósofo de las ciencias naturales Galileo Galilei, con quien se da el importante cambio en la observación y comprobación de los fenómenos. La historia cuenta que aquí empieza el método científico.
Bibliografía: Aristóteles; Metafísica; Ed. Gredos; España; 2011. // Ferrer Grácia, Joan; Heráclito y Parménides; Ed. Editec; España; 2015. // Gutiérrez Sáenz, Raúl; Introducción al método científico; Ed. Esfinge; México; 1994. // Gadamer, Hans-Georg; Mito y razón; Ed. Paidós; España; 1997. // Martínez Ruiz, Héctor; Metodología de la Investigación; Ed. Cengage Lerning; México; 2015. // Noah Harari, Yuval; De animales a Dioses; Ed. Debate; México; 2014.
Notas: 1 Gutiérrez Sáenz, Raúl; Introducción al método científico; Ed. Esfinge; México; 1994; pp. 29-30. // 2 Este periodo dentro de la filosofía griega, se le conoce así, hasta la muerte de Alejandro Magno (356 a.C.-323 a.C.), ya que a partir de su año de muerte, también dentro de la filosofía antigua, tenemos las corrientes o escuela de la filosofía griega conocida como Helenística, entre ellos encontramos a los Cínicos, Epicúreos, Escépticos, Estoicos y la Academia de Platón. // 3 Cfr. Ferrer Grácia, Joan; Heráclito y Parménides; Ed. Editec; España; 2015; p. 21. // 4 Para entender bien este calificativo, debemos recordar que era la forma de redacción en este momento histórico de la Grecia antigua. // 5 Cfr. Ferrer Grácia, Joan; op. cit., p. 33. // 6 Martínez Ruiz, Héctor; Metodología de la Investigación; Ed. Cengage Lernin; México; 2015; pp. 53-53. // 7 Hans-Georg, Gadamer; Mito y razón; Ed. Paidós; España; 1997; p. 15. // 8 Noah Harari, Yuval; De animales a Dioses; Ed. Debate; México; 2014; p. 15. // 9 Cfr. Aristóteles; Metafísica; Ed. Gredos; España; 2011; p. 71.