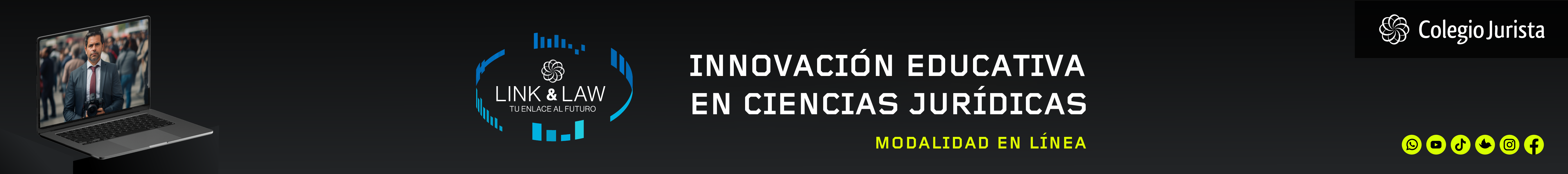Por Édgar Piedragil, Editor. Coordinador del Consejo Editorial.
Aceptamos la realidad del mundo con el que nos presentamos. Es tan simple como eso
Dos definiciones. Realidad: “Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio”1. Mentira: “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente”.2
La esencia de la realidad, de acuerdo con la metafísica, está más allá de la percepción. Según este postulado, cualquier vivencia que se asemeje a algo tangible puede mudarse en realidad en la medida de su cercanía. Así, desde el momento en que uno es capaz de racionalizar las condiciones de realidad, aunque aparentes, pueden conllevar una fuerza de gravedad que las vuelvan tangibles, tal como sucede en los sueños.
Por el contrario, Platón hace una apología de la realidad mediante el ejercicio de manipular la realidad de quienes, sometidos a la ignorancia del mundo, establecían que sólo el espacio habitado por ellos era la única realidad tangible y existente. Tal cual como en la actualidad pervive la idea de que habitamos un planisferio.
“Mentimos para protegernos”. La pregunta sería ¿de qué o de quién? ¿Acaso la realidad nos acecha? La mentira puede ser que fundamente cierta circunstancia de la realidad, pero no puede modificar por entero ni siquiera el mundo completo del más mitómano
En la alegoría platónica, las sombras que observan los que han sido encadenados desde su nacimiento en una caverna creen firmemente que eso es lo que compone su realidad, a pesar de que las sombras que se proyectan en las paredes rocosas les hablan de un lugar fuera de su entorno que se cuela en el suyo. Es hasta que uno de los encadenados logra liberarse y avanzar hacia el hueco que proyecta esa “realidad exterior” en las paredes de su “realidad interna”, que descubre la existencia de un mundo diferente al entorno común; al estar casi ciego por la oscuridad que habitaba, la luz lo deslumbra. Al habituarse a la luminiscencia del lugar, puede comenzar la exploración de aquello que desconoce, su ignorancia se convierte entonces en curiosidad. La observación es su punto de referencia, pues aunque desconozca los nombres y conceptos de aquello que mira, sabrá compararlo con aquello que le es habitual. Regresará entonces a la caverna para contar a los otros aquello que ha visto y sentirá el deber de comunicar su aprendizaje de manera silvestre o rústica, pero los otros no lo creerán, dirán que “miente”.
Un ejemplo, más lúcido y cercano nos lo brinda Al Álvarez: “La experiencia más primitiva que el niño tiene de la realidad, pues, es de unos ‘objetos parciales’ que son fuente tanto de placer como de dolor, de satisfacción como de frustración, de amor como de ira, de lo bueno como de lo malo. Dicho con la mayor sencillez posible, el niño se defiende de lo “malo” separándolo de sí y proyectándolo en objetos parciales externos; al mismo tiempo se defiende identificándose con lo ‘bueno’ y asimilándolo”.3
En ambos casos la percepción está mediada por lo exterior, por lo de afuera de nosotros; al asumir como verdadero el entorno, la percepción de la realidad es una construcción realizada por nuestra manera objetiva de ver y sentir el mundo, sólo así podemos explicar que lo tangible (objetos) y lo intangible (emociones) juegan en paralelo para darle a nuestro ser un fragmento de conocimiento, asumido como verdadero o falso, bueno o malo, por nuestra percepción primitiva.
Sin los duplos realidad-fantasía, verdad-mentira, la construcción de la realidad, al observarla bajo la lupa de la cotidianeidad, no sería posible. Ambas participan mediando la percepción de aquello que nos parece bueno y nos produce placer, al igual que aquello que es malo y nos produce daño o insatisfacción. La realidad no puede estar lejos de este diálogo, incluso si nos mantenemos en la necia de considerarnos del todo objetivos. Los hechos, como le llaman los criminalistas o los detectives, no son más que trampas de la percepción que están atravesadas por la subjetividad de su experiencia en cualquiera de las realidades que decida ubicarse: la verdad (realidad) o mentira (fantasía).
Niel Gaiman hace decir a uno de sus personajes de Sandman: “Mentimos para protegernos”.4 La pregunta sería ¿de qué o de quién? ¿Acaso la realidad nos acecha? La mentira puede ser que fundamente cierta circunstancia de la realidad, pero no puede modificar por entero ni siquiera el mundo completo del más mitómano. Por su parte, Truman Burbank nos dice: “Aceptamos la realidad del mundo con el que nos presentamos. Es tan simple como eso”5. Ambas maneras de mirar la realidad tienen en el fondo la misma osada circunstancia que nos hace más comprensibles como seres humanos: somos perfectibles. Mientras Gaiman contraviene un principio moral y católico, al resaltar que lo hace por un bien ulterior; Truman sólo acepta que el mundo de mentira, ese set televisivo en que transcurre su vida, es lo que es, la simple y llana realidad que le corresponde vivir como elenco de una puesta en escena.
En el mundo que encierran estas realidades, la aceptación de la percepción de la caverna es igualmente platónica. No se vive en un mundo de mentiras, o en la gran Matrix como argumentan algunos curiosos seguidores de teorías conspiracionistas; se vive, quizá como el mismo Truman nos lo hace ver, aceptando que, aunque no puede estar del todo la realidad imbuida por la mentira, nuestra realidad sólo comprende los fragmentos que vemos proyectados en el muro detrás nosotros y a los cual estamos encadenados.
Los duplos se condensan en un solo flujo energético que nuestro cerebro asume como parte del proceso para “hacer aparecer la realidad”. No se trata de saber la capacidad de almacenaje de mi subjetividad o del volumen que soy capaz de manejar de mi parte objetiva, sino del uso de dichas energías para ampliar la capacidad de transformar mi realidad, no la realidad, y cuanto de aquello me produce placer o malestar. Ramtha, esa encarnación mística lémura, dice que el ser humano es capaz de transformar su realidad mediante el uso activo del inconsciente, pues “El cerebro claramente es el elemento más necesario para un Dios, ya que sin él no existiría un sueño. Sin el cerebro sosteniendo el sueño, tomando un poco de consciencia para después construirlo, no podríamos evolucionar”6. Sólo queda apostarnos de nueva cuenta en la caverna para mirar las sombras, ahora a través de un dispositivo digital, y suponer que aquello que transita ahí, aquello que yo observo y modifico al hacerlo, es la realidad que debo aceptar por sí misma.
Embebidos en la telemática tecnológica actual, se prefiere la domesticación cerebral producida por las imágenes, que aquellas producto del trabajo neurológico del imaginar. De la caverna de la mediateca fílmica o visual a la estética de la fantasía en líneas horizontales engarzadas en un libro. Lamentable caso humano.
Notas:
1 RAE. “Realidad”. <https://dle.rae.es/realidad>.
2 RAE. “Mentira”. <https://dle.rae.es/mentira?m=form>.
3 Al Álvarez, El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio. Hueders, Santiago de Chile, 2014, pp. 134-135.
4 Neil Gaiman, Sandman, cap. 4: “Una esperanza en el infierno”, Netflix, 2022.
5 Peter Weir, The Truman Show, Paramounth, 1998.
6 Ramtha, El Cerebro – El Creador de la Realidad y de una Vida Sublime, Hun Nal Ye Publishing, 2015, p. 127.