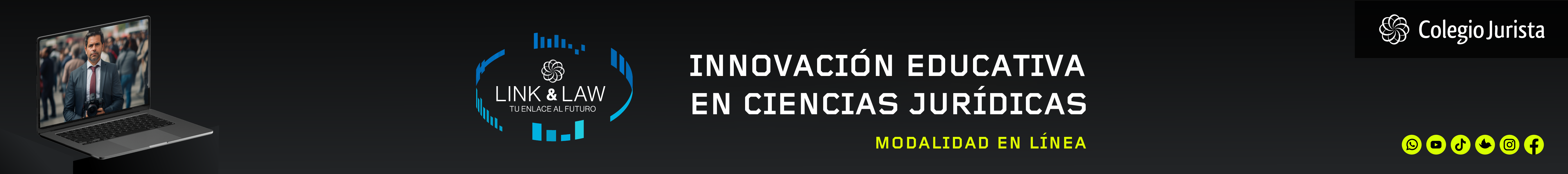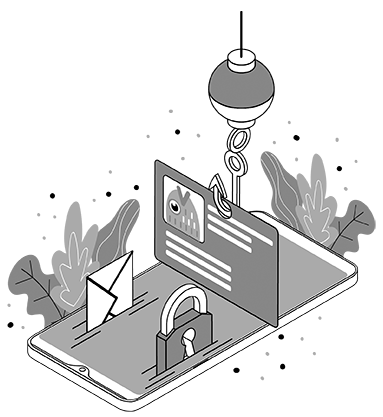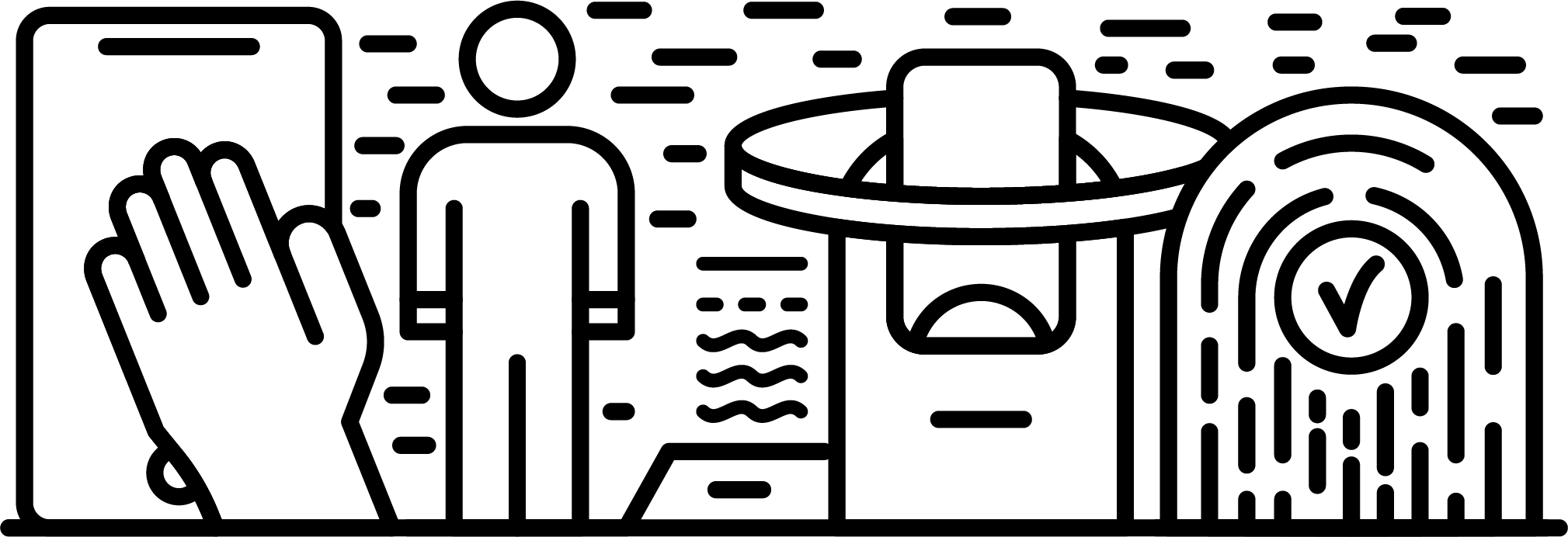Por Izabel Nazario Bahena, alumna de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo
El poder existe, es consecuente con nuestra condición humana; es un derecho humano aspirar a tenerlo (el poder) dentro de una sociedad, el problema que esto ha traído consigo es que no debe dejarse como un caballo salvaje, libre en la pradera.
La información y el espacio público
La vertiginosa transformación de los medios de comunicación ha generado que las acciones, tanto de la sociedad como del Estado, todo lo que hoy digan o hagan, atraviesa el ciberespacio en segundos. Es decir, la información dota a su tenedor de la posibilidad de vislumbrar el futuro, prospectiva, ejercicio necesario para mejorar las condiciones de vida, en busca del mundo mejor al que se refiere Karl Popper.¹
Este detalle de la consecuencia de la evolución tecnológica invade a todos y todas, incluso las esferas del Estado y sus titulares, al poder indirecto detrás de los titulares constituidos de forma legal, fenómeno que ha sido captado históricamente por las normas escritas y no escritas, y que ha generado la necesidad de regular la conducta de quienes ostentan la representación de los gobernados.
Existe un espacio de discusión entre los representantes y los representados que con el paso del tiempo y acompañado por fenómenos sociales como la explosión demográfica, la emigración, o fenómenos económicos como las crisis del dólar, la creación del Euro, la crisis económica mundial, la posesión del petróleo, etc., ha dado como resultado crisis políticas como la extinción de la guerra fría; de igual manera, los cambios tecnológicos como el desarrollo de las telecomunicaciones, el internet o el correo electrónico han evidenciado aciertos y errores, traiciones políticas, omisiones y acciones que repercuten en contra de los intereses de las mayorías y benefician a las minorías, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El hombre no ha aprendido que a partir de la información pasada y presente es posible hacer prospectiva que eviten futuros inciertos, y el caso del ejercicio del poder es un claro ejemplo.² Por eso existe un espacio de discusión, de análisis de las decisiones colectivas y de sus consecuencias. Ese lugar se identifica como “espacio público” de deliberación democrática, que es propio de las democracias modernas. “La noción de espacio público como espacio de deliberación democrático no es un concepto nuevo aunque si un concepto moderno (…) en él se incardinan conceptos como el de libertad, igualdad, y democracia propios de la misma”.³
En la antigüedad, en ese espacio era el Ágora de los griegos; ahora ese espacio se refiere al ámbito que posibilita el diálogo sin estar reunidos en un lugar físico, como lo permite la tecnología actual; pero el aprovechamiento de ese espacio físico o virtual debe estar guiado por la racionalidad del ejercicio de la opinión clara de la sociedad y la transparencia del actuar de los gobernantes. Lo que nos lleva a concluir que los gobernantes también aprovechan el espacio público, y deberían hacerlo, para informar de los resultados de sus acciones u omisiones.
El derecho a la información
La información que genera el ejercicio del poder no debe usarse de forma patrimonialista, sino que debe existir en el espacio público, pues en esa relación de gobernante ciudadano debe existir la bilateralidad, y para su debida compresión la información requiere cierta sistematización, mediante la creación de conceptos que hacen más precisa su compresión, como en toda área de conocimiento.
El derecho a la información está reconocido en las leyes nacionales y supranacionales. En el primer caso, en la parte final del primer párrafo del artículo 6o Constitucional, se agregó desde 1977 la frase “El derecho a la información será garantizada por el Estado”. Y se adicionaron, con la reforma constitucional del 20 de julio del 2007 en relación al artículo 7o incisos más que definen lo que es información pública, datos personales, acceso a la información y sujetos obligados, pero no existe definición de ninguno de éstos conceptos.
Estas normas incluyen otras constitucionales, entre ellas, los artículos 6º, 7º y 8º (éstas dos últimas también llamadas libertades liberales) que a su vez están contenidas en instrumentos internacionales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, concretamente, el artículo 13.1 y 2,4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.1 y 2,5 y la Declaración Universal de los Derechos en su artículo 19.
Estas leyes supranacionales constituyen desde el punto de vista doctrinario el “Derecho a la Información” que fue el punto de partida de leyes nacionales para convertirlo en un derecho humano fundamental. Éste comprende tres facultades interrelacionadas: las de buscar recibir o difundir informaciones, opiniones o ideas de manera oral, o escrita, en forma impresa, artística por cualquier otro procedi- miento. Ernesto Villanueva nos dice literalmente: “A).- El derecho a atraerse información incluye las facultades de 1.- acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y 2.- la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla. B).- El derecho a informar incluye las 1.- libertades de expresión y de imprenta, y 2.- el de constitución de sociedades y empresas informativas. C).- El derecho a ser informado incluye facultades de 1.- recibir información objetiva y oportuna, 2.- la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias, y 3.- con carácter universal, o sea, que la información es para todas las personas sin exclusión alguna”.
Estas facultades, interpretadas a la luz de la obra de Luigi Ferrajolli Derechos y Garantías, la ley del más débil, son: “(…) todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo como derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto, prevista, asimismo, por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas”.
En otras palabras, estas libertades, las de buscar, recibir o difundir información, opiniones o ideas de manera oral o escrita, constituyen derechos subjetivos de los particulares frente al Estado, es decir, que el Estado no puede evitar su ejercicio porque están protegidas por las leyes Supranacionales y Nacionales. Pero se precisa que este derecho tiene limitaciones que de manera genérica podemos enlistar así: la moral pública; la Seguridad Nacional, la Defensa del Estado Democrático, el Orden y la Seguridad Públicas y la Salud Pública.
El derecho de la información debe ser un factor que consolide la vida democrática del Estado. A esta relación entre partes, Luis Carlos Ugalde, la disfraza con una serie de calificativos de corte civil, como si la relación fuera entre mandante y mandatario, pero él le llama agente y principal, probablemente para hacer notar en quien reside la soberanía y quien es el que debe obedecer; en otros términos, dice que la encontramos en el neo constitucionalismo, en el que se le llama Modelo de principal-agente, que contiene el proceso de delegación que acompaña a la rendición de cuentas. Por ello, es necesario crear mecanismos de monitoreo que derrumban el mito de que los gobernantes o agentes tienen el poder o monopolio de la información propia de su función.
La rendición de cuentas
Luis Carlos Ugalde nos dice que el concepto existe desde la época del Constituyente de 1917, bajo el término “rendir cuentas”, para hacer precisa la obligación de los gobernantes de informar sobre sus actos y decisiones. Agrega que la práctica de rendir cuentas no era prioritaria para los gobiernos postrevolucionarios, como tampoco era una exigencia de la sociedad. Andreas Schedler, coincide en la necesidad de controlar el poder, “En política primero viene el poder, luego la necesidad de controlarlo”.
Ambos autores nos reseñan que la palabra clave en inglés es accountability, pero de todas las traducciones que tiene el término la más cercana es la frase “rendición de cuentas”, pero no es exacta porque accountability implica un claro sentido de la obligación, sin embargo, la rendición de cuentas pareciera sugerir que se trata de un acto voluntario por parte del gobernante, no por una necesidad; en el caso mexicano no está descontextualizado de la realidad. La accountability también contiene la exigencia de cuentas como derecho del gobernado.
De lo anterior se concluye que, en inglés o en español, el término implica a ambas partes, tanto a los que rinden cuentas como a los que exigen cuentas; a los primeros se les llama obligados. También incluye la capacidad de sancionar a los gobernantes y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. Lo que debiera evitar abusos de poder, por lo siguiente, a decir de Schedler: a).- obliga al poder a abrirse a la inspección pública; b).- lo fuerza a explicar y justificar sus actos y c).- lo supedita a la amenaza de sanciones.
Ahora bien, la vigilancia, auditoria, fiscalización y penalización cuestan dinero al Estado, pero la rendición de cuentas tiene características que permiten distinguirla para evitar confusiones con otras figuras jurídicas, a saber, Ugalde las enlista de la siguiente forma:
Delegación. Porque la rendición de cuentas implica delegación de autoridad y responsabilidad de un sujeto A, llamado mandante o principal, a otro sujeto B, llamado mandatario.
Representación. La delegación de autoridad significa que el sujeto B representa al principal sujeto A y actúa en su nombre, por lo que debe rendirle cuentas de todo lo que decide y hace en su nombre.
Responsabilidad mutua. La rendición de cuentas implica una responsabilidad dual. Por un lado, la obligación permanente del sujeto B para ofrecer información detallada de sus actos al sujeto A; y por el otro, la capacidad y derecho del principal para monitorear las acciones del sujeto B, detectar posible incumplimiento y sancionarlo.
Sanciones. Cuando la rendición de cuentas muestra que el sujeto B incumplió sus responsabilidades, el sujeto A tiene mecanismos para imponerle castigos y sanciones.
Contrato. La delegación de autoridad del sujeto A al sujeto B implica un contrato, ya sea de carácter informal a través de acuerdos verbales o sociales, o de carácter formal a través de leyes y reglas escritas. En el primer caso, el contrato informal implica sanciones informales (rechazo comunitario, pérdida de confianza, destierro social), mientras que en el segundo caso las sanciones son más formales (desafuero, penas administrativas y/o penales, entre otras). En el ámbito de las relaciones políticas la mayoría de los contratos son formales y escritos (leyes, reglamentos, estatutos) y establecen sanciones formales de tipo administrativo, civil o penal en caso de incumplimiento.
Notas:
¹ Karl Popper, En busca de un mundo mejor, Argentina, Paidós, 2003, p. 23.
² Rusell L. Ackoff, Rediseñando el futuro, México, Limusa, 2001, pp. 5-6.
³ Guillermo Tenorio Cueto, El derecho a la información, México, Porrúa, 2009, p. 1.
⁴ Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.- 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
⁵ Artículo 19.- 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.