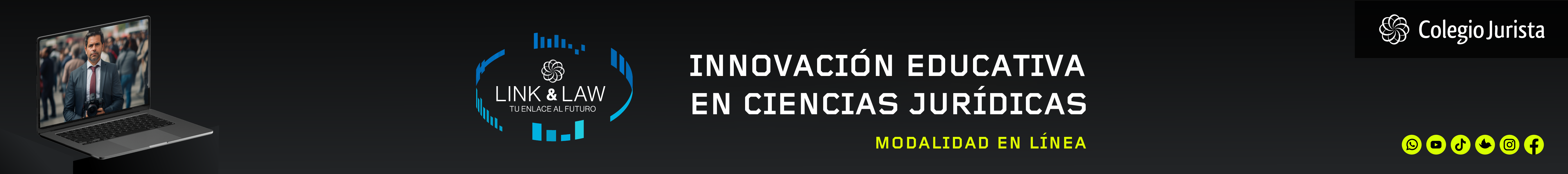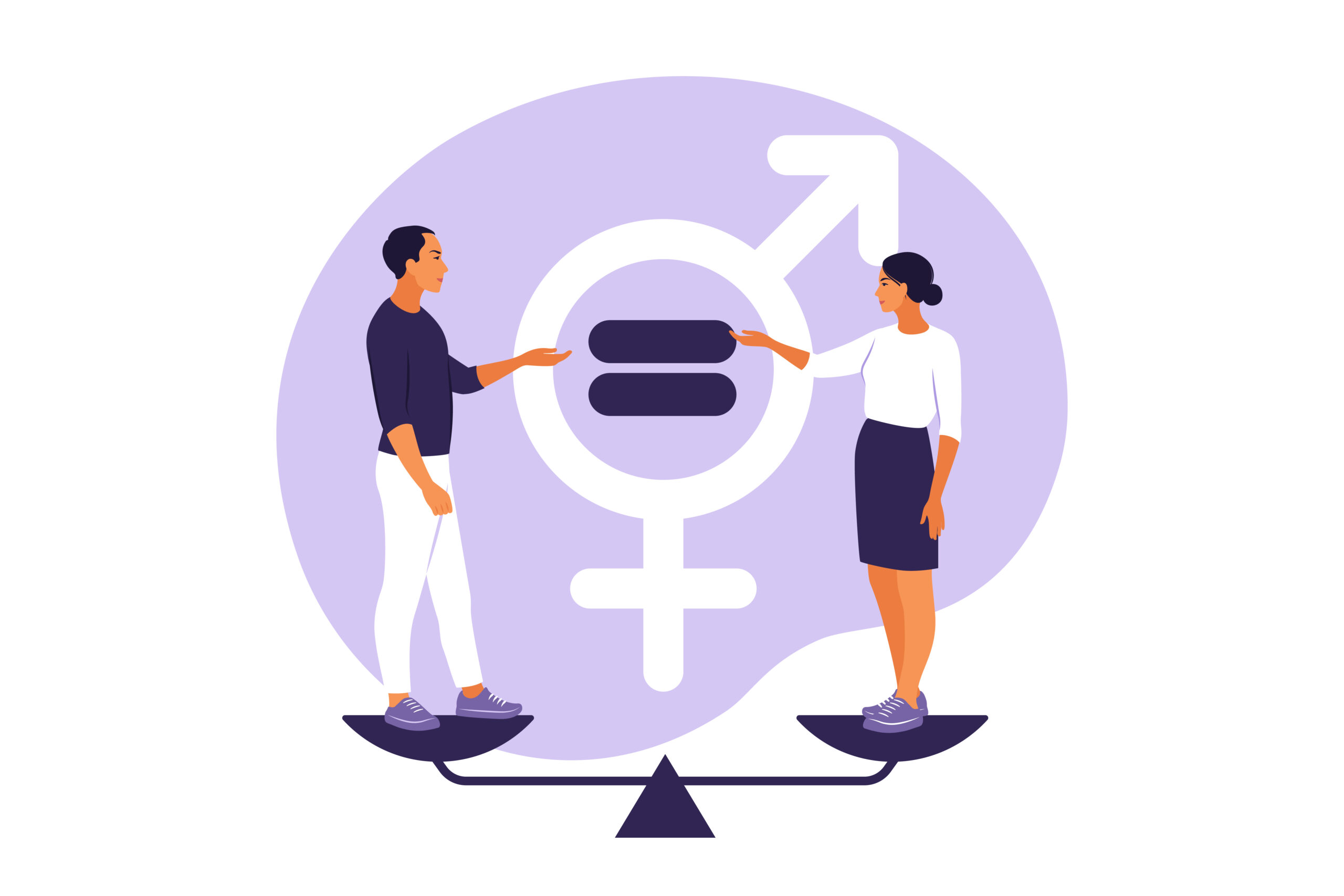Por Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, alumna de la Maestría en Amparo y Derecho Constitucional
Berenice, María Eugenia, Inés, Valentina, Claudia, Esmeralda, Laura, Nélida, por citar algunos nombres de mujeres, que con los casos de violación a sus derechos han participado en el sistema jurídico Nacional e Internacional, hacen notoria la necesidad y obligación de impartir justicia con perspectiva de género.¹
En México el acceso de las mujeres a la justicia no está debidamente garantizado y representa constantemente un acto de discriminación y violencia por motivos de género por parte del Estado y de los operadores administrativos y de justicia, pues ellas no reciben un trato justo y equitativo, no se les concede el valor de igualdad; ante esta desigualdad basada en estereotipos, contra los cuales se piden sanciones y resarcimiento, los hombres e incluso mujeres que participan en la administración de justicia como operadores del sistema, desconocen el bloque constitucional protector al caso, y no advierten la desigualdad social y cultural que las mujeres viven cotidianamente.
Ante la violencia y la discriminación por motivos de género que las afectan habitualmente dentro de sus contextos social y jurídico, se ha buscado el acceso a la justicia de quienes por sus condiciones biológicas, físicas, sexuales, de género, ven en peligro el reconocimiento de sus derechos humanos; es por ello que, dentro de las resoluciones y sentencias con perspectiva de género, se debe combatir la impunidad, la discriminación y la desigualdad, a fin de reconocer, prevenir y reparar esos derechos.²
El quehacer jurisdiccional asume un papel relevante en las transformaciones necesarias para que las personas afectadas por su condición de género estén en posibilidades de diseñar y ejecutar un proyecto de vida digna; para tal efecto se deben crear y aplicar herramientas jurídicas que combatan las desigualdades y aterricen en justicia.
En diferentes circunstancias las mujeres, por el sólo hecho de serlo, sufren restricciones en el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso. El creciente número de violencia familiar en contra de mujeres y niñas cometidos en nuestro país y su consecuente impunidad, dan cuenta de la falta de respuesta eficaz del Estado a través de sus órganos de justicia; lo anterior sucede porque las mujeres fueron restringidas a las actividades domésticas.³
A lo anterior se suma el poder patriarcal subsistente, la conducta machista y misógina de los hombres e incluso de mujeres, operadores y operadoras de justicia que, por prejuicio, desinformación, falta de capacitación y desconocimiento de esta problemática y de los derechos humanos en favor de las mujeres, tratan con morbo, con desdén y con falta de res peto a las mujeres que acuden a pedir justicia.
Esto cobra especial relevancia cuando se observa que por lo general los tipos y modalidades de violencia contra la mujer se traducen en delitos, y que al no ser debidamente atendida, además de víctima del delito, se convierte en víctima del Estado por no tener garantizado su derecho de acceso a la justicia, a la reparación del daño causado por el victimario, a la asistencia médica y a una investigación eficaz.
Tomando en consideración que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
(…) En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (…).⁴
Por lo que, al tenor de los derechos humanos como un atributo inherente a las personas por el mero hecho de serlo, cuyo disfrute resulta indispensable para vivir con dignidad, se ha requerido diferenciar entre los derechos del género femenino y los del género masculino, porque la especificidad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres en función de su género, así como algunas necesidades que solamente las mujeres tienen, ha llevado a conferir un carácter también específico al reconocimiento y a la protección de los derechos de las mujeres; se hace indispensable que el Poder Judicial de cada entidad federativa asuma su responsabilidad para hacer efectivo el acceso de las mujeres a la justicia, procurando que su personal jurisdiccional conozca en qué consiste la perspectiva de género y la forma en que se aplica en cada resolución donde las mujeres estén involucradas en cualquier posición procesal.
Para ello se debe recordar que el Estado Mexicano es firmante de Convenciones importantes relativas a los derechos humanos de las mujeres y está obligado a cumplirlas estrictamente, entre ellas La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la mujer (CEDAW), la cual define la discriminación contra la mujer como: “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultura y civil o en cualquier otra esfera”.⁵
La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) la cual estatuye que: “La violencia en que viven muchas mujeres de América es una situación generalizada, sin distinción de razas, clase, religión, edad o cualquier otra condición” y en su artículo 1 define la violencia contra las mujeres como “Cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito de lo público como en el privado”;⁶ y en su artículo 2 dispone que se entenderá que violencia contra la mujer, que incluye la violencia física, sexual y sicológica; en el punto c, establece que también es violencia la que “sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. Disponiendo en su artículo 7 que:
Los Estados parte condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y se obligan a adoptar por todos los medios políticas dirigidas al cumplimiento del objeto y fin de la Convención, que es prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, sin dilación, legislar y adoptar medidas de conformidad con el objeto y fin de la Convención como aboliendo la legislación y practicas jurídicas que respalden o toleren la violencia de género, garantizar el debido proceso legal, asegurar el resarcimiento, reparación o compensación de las víctimas.⁷
Y, en su artículo 8 dispone: “La obligación del Estado de la promoción del derecho de las mujeres a vivir sin violencia y a que se respeten sus derechos humanos, al cambio de patrones socioculturales de conducta mediante la educación formal y no formal, educar y capacitar a las personas encargadas de aplicar la ley”.⁸
La plataforma jurídica tan importante que sustenta derechos humanos de las mujeres es desconocida por la mayoría de los operadores de justicia y en los peores casos conociéndola omiten por distintas causas, no considerar estos derechos humanos de las mujeres como importantes e incluso por desconocerle obligatoriedad, lo que en suma constituye violencia de género, es concluyente, que es indispensable implementar con urgencia y responsabilidad una administración de justicia con perspectiva de género, que no es más que cumplir cabalmente con lo establecido en las Convenciones antes señaladas para atender debidamente a las mujeres que acuden a Tribunales a reclamar justicia.
Se requiere para garantizar el debido acceso de las mujeres a la justicia, de acciones sobre áreas de alta complejidad como capacitar y reeducar a los operadores de justicia con perspectiva de género, libre de prejuicios, con ética y responsabilidad gubernamental para crear una conciencia pública ante esta problemática, así como armonizar las normas sustantivas y adjetivas en materias familiar, penal y laboral entre otras acorde con los derechos humanos de las mujeres establecidos en las Convenciones citadas.
Lo cual implica también que dichos códigos contengan un lenguaje no sexista, considerando que el lenguaje masculino excluye en sí mismo a las mujeres, en tanto que la discriminación y la violencia en contra de las mujeres ha sido tan prolongada que lo que se intenta con esta propuesta es crear los mecanismos necesarios para el acceso a los derechos básicos de éstas, en condiciones especialmente favorables en las que se tomen medidas especiales de protección de sus derechos para lograr la igualdad que hasta ahora es solamente formal derivada del artículo 4º Constitucional.
Juzgar con perspectiva de género es necesario, considerando las oportunidades y expectativas de las mujeres y los hombres, sus relaciones sociales, culturales e institucionales a efecto de identificar las condiciones en que se enfrentan y su forma, así como las condiciones de desigualdad entre hombre y mujer. Se trata de una manera de observar la realidad social, implica indagar los efectos o impactos que las responsabilidades y representaciones de género tienen en hombres y mujeres; evaluar las consecuencias diferenciadas que plantea en las instituciones y organizaciones, así como en el aparato normativo e identificar las formas en que las mujeres y los hombres se ven afectados de manera distinta por esas normas, así como por la acción institucional.
Hay que mirar cómo las necesidades y experiencias que han sido históricamente invisibles y visibilizar las relaciones de poder entre los géneros, tanto en la vida social como en la particular, y con mayor relevancia en el campo jurídico.
Resulta urgente y necesario implementar las acciones que se proponen como una manera precisamente de disminuir o erradicar la violencia en contra de las mujeres, en el ámbito de administración de justicia.
Notas:
¹ Disponible en: <https://www.cndh.org.mx/noticia/campo-algodonero-caso-gonzalez-y-otras-vs-mexico>. [Consultado el 12 de diciembre del 2021.]
² Cfr. María Elena Álvarez Bernal, La desigualdad entre mujeres y hombres y las leyes mexicanas, México, Consejo Editorial de la H. Cámara de Diputados, 2017, p. 13.
³ Estefanía Vela Barba, (coord), “Derechos humanos, derecho familiar y perspectiva de género”, Manual para juzgar con perspectiva de género en material familiar, México, SCJN-CNDH, 2021, p. 6.
⁴ Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FCPEUM.
pdf&clen=2698505&chunk=true>. [Consultado el 12 de diciembre del 2021.]
⁵ Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx>. [Consultado el 12 de diciembre del 2021.]
⁶ Disponible en: https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html. [Consultado el 12 de diciembre del 2021.]
⁷ Idem.
⁸ Idem.