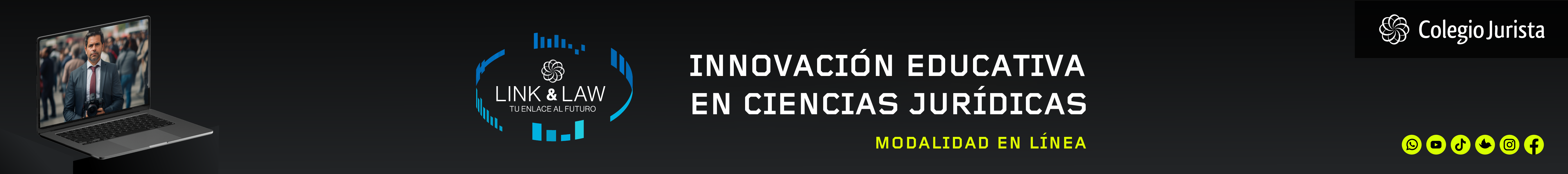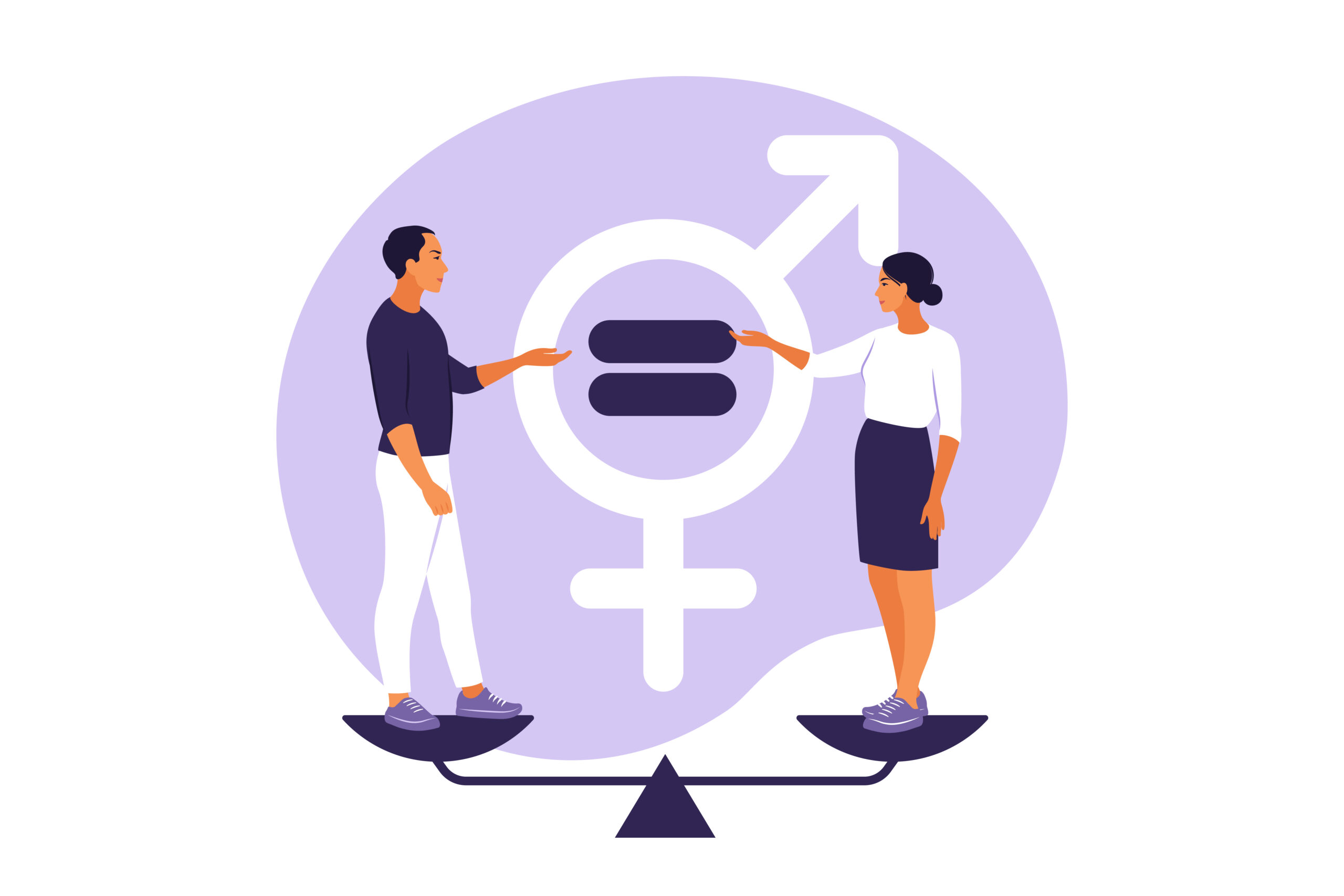Por David Cienfuegos Salgado
1. Aproximación
Los derechos políticos son una serie de instituciones que constituyen el eje ciudadano del modelo democrático. Su conocimiento, ejercicio y efectividad son garantía para consolidar el ideal que concibe a la democracia, “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, en términos del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). A continuación, me ocuparé de la consulta popular como uno de los aspectos visibles de la construcción de un modelo de democracia participativa que viene a complementar, en México, la de carácter representativo. En mis consideraciones, por razón de espacio, daré por sentada la crisis de la representación política, así como la baja credibilidad de las instituciones representativas y de los partidos políticos.
La participación ciudadana en su aspecto formal se ha consolidado en México en las últimas décadas. Prueba de ello son las numerosas leyes que han desarrollado en las entidades federativas, así como en el ámbito nacional, los contornos de las distintas figuras características. La incorporación constitucional de la consulta popular, forma parte de tal hecho. ¿Cómo embona la consulta popular en la construcción de una democracia participativa que complemente a la democracia representativa? ¿Cuál es el alcance que nuestro sistema político y jurídico da a la consulta popular? Veámoslo.
2. Justificación de la consulta como institución democrática
Partamos de una premisa: la democracia es construida permanentemente por la ciudadanía, al ir explorando las vías que sirvan a la satisfacción de las necesidades sociales e individuales. En una sociedad democrática, ajustando la voz “democracia” a la tradición clásica que la asume como el gobierno del pueblo y para el pueblo, o como lo menciona Sartori “el gobierno o el poder del pueblo”, debe buscarse el paralelismo en la participación activa de todos los ciudadanos, de tal suerte que se satisfaga entera o casi enteramente las pretensiones de éstos.
Ello nos lleva a una exigencia obvia, para que tal suceda los mismos deben gozar de un plano de igualdad para formular sus preferencias públicamente, entendiendo esa publicidad a partir de la idea habermasiana de política deliberativa, en la cual la opinión pública y la sociedad civil han de desempeñar un papel importante, en relación con las estructuras formales del ejercicio del poder político y social, como una instancia receptiva representativa de personas e instituciones. En ese sentido, esa publicidad deviene como la condición indispensable para el debate y el control del ejercicio del poder del estado; ya que ese derecho a participar en la toma de decisiones se aprecia para el mejoramiento de los problemas que importan a la comunidad, porque todo grupo social tiene necesidad de tomar decisiones obligatorias para la colectividad en su conjunto, sea a través de representantes, sea de manera directa.
La democracia participativa, dentro de la cual pretendemos colocar a la consulta popular, requiere entonces de una serie de condiciones que le proveerán de éxito: sociedad civil, información y opinión pública, lo que garantiza el debate y el control del poder. Insistimos en la dualidad del modelo democrático: puede ser democracia participativa o directa y representativa.
La primera, se decanta por la participación continua del ciudadano en los asuntos públicos, es decir, en el ejercicio directo del poder. En el segundo tipo, los ciudadanos a través del sufragio eligen a sus representantes quienes habrán de ejercer el poder público en su nombre. Ambos modelos sirven de base al estado democrático, donde la toma de decisiones supone el conocimiento de las problemáticas a resolver y un cierto consenso sobre la idoneidad y viabilidad de la solución.
Por supuesto, en un estado democrático está implícito el estado de derecho que reconoce y garantiza los derechos humanos, mismos que son origen y objetivo de la participación política de los individuos; de ahí, que la intervención ciudadana es un elemento sine qua non del entramado de la democracia, especialmente la representativa, pues es el electorado el que designa a sus represen- tantes, quienes ostentan la titularidad de los órganos del poder, con lo cual esa representación democrática legitima el actuar del poder público, quien termina tomando decisiones en nombre de todos.
Visto así, la participación ciudadana es inobjetablemente. No se puede cuestionar de ninguna manera, puesto que es un elemento notable en la toma de decisiones. En el entramado decisorio, el ciudadano es ápice de la representación, por tanto, su opinión razonada y crítica, en los temas de interés público, es relevante. La representación para ser tal tiene que escucharlo y tomarlo en cuenta, a la hora de decidir en su nombre. En esa tesitura, las consultas populares in genere, como ejercicio político ciudadano vinculado a la democracia directa, pretenden la toma y aplicación de decisiones en y para la comunidad sobre una serie de cuestionamientos que lo mismo importan cuestiones normativas, económicas, políticas, educativas o sociales. Es fácil entender que en teoría, tenemos que la participación ciudadana mediante mecanismos institucionalizados, intenta legitimar a la vez que influir en las decisiones públicas, lo cual termina por fortalecer al poder político. Importante porque esto permite que no sólo el arribo al poder sea democrático, sino que el ejercicio del mismo también tenga tal característica.
Así, al no dejarse sólo en manos de los representantes la toma de decisiones, se consolida la democracia. De ahí que la democracia participativa, vía los instrumentos de participación política, sean necesarios en cualquier sistema político que se encuentre en construcción o transición a la democracia o ya en la fase de consolidación.
Habida cuenta que la participación ciudadana implica la asunción de una necesaria y efectiva expresión comunitaria en la toma de decisiones, resulta relevante verla como un derecho y también como una muestra de respeto y efectividad de otros derechos de cada ciudadano. Si hay participación ciudadana es porque hay igualdad, acceso a la información, libertad de expresión, transparencia, en suma, cultura política y posibilidad de un buen gobierno. Asumiendo que este derecho a la participación política está garantizado, entonces resulta obvio verlo como parte de la tutela a la democracia y a las libertades fundamentales, que se refuerzan y complementan alternativamente.
De tal forma que el derecho a la participación política se puede considerar como la potestad que tienen a su favor los ciudadanos para tomar parte activa de la vida política nacional, pudiendo ejercerlo vía sufragio en las elecciones federales o locales (democracia representativa), o bien a través de la toma de decisiones en diversas consultas, plebiscitos y/o referéndums (democracia directa). No cabría duda entonces de que las instituciones de democracia directa, entre las cuales está la consulta popular, son fundamentales para complementar y consolidar un modelo democrático.
3. ¿Márgenes o fronteras de la consulta popular?
Es importante resaltar que en las últimas décadas del siglo XX, en México, se advierten replanteamientos políticos y jurídicos que llevaron a la transición política de iure, aunque el montaje de facto resultara cuestionable; en este nuevo escenario, nos encontramos con algunos ejercicios de inclusión y de participación ciudadana. Son momentos relevantes el reconocimiento de la mujer en la vida político-electoral, al abono de espacios a los partidos en el Congreso, la modificación de la edad para alcanzar la ciudadanía, sin embargo, será la reforma política de 1977 la que inicie una serie de cambios en el sistema político que alcanzará uno de sus picos más relevantes en la alternancia presidencial en 2000.
Sin embargo, la mayoría de cambios se va a dar en el diseño del sistema político-electoral, vinculado al modelo de democracia representativa, y poco impacto en la de carácter participativo. Insisto en lo afirmado líneas atrás, en el ámbito de las entidades federativas es más fácil advertir esos cambios. La incorporación de la iniciativa popular o la consulta, como veremos, son apenas esbozos para construir la democracia plena en México.
En el caso de la denominada consulta popular, incorporada por reforma constitucional en los artículos 35, 36 y 73 constitucionales, se considera un instrumento de participación ciudadana con características particulares. Avanzo el hecho de que la mención a una categoría de “consulta” en la ley fundamental no se encuentra sólo en los numerales mencionados, también aparece con distinta connotación en los artículos 2º, 6º, 26 y 102. Quizá el sentido más cercano es el que corresponde al artículo 26, que menciona “los procedimientos de […] consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”. De igual manera, en los ordenamientos legales, existe la idea de consulta, adjetivada como pública o ciudadana, como sinónimo de convocatoria o de solicitud de opinión; tal ocurre cuando se solicitan propuestas de candidatos a ocupar algún encargo particular, como por ejemplo magistrados, titulares de órganos autónomos; o cuando se invita a participar con opiniones para la elaboración de municipios o planes de desarrollo urbano; o para conocer su opinión sobre propuestas normativas que les afectarán, como en el caso de los pueblos indígenas.
En las democracias contemporáneas, como la mexicana, la noción de pueblo, a los efectos aquí expresados, se debe equiparar con el de ciudadanía o electorado, considerando que el ejercicio de los derechos políticos corresponde a quienes tienen tal naturaleza.
¿Cómo recoge la Constitución el modelo de consulta popular? Veamos el contenido del artículo 35, fracción VIII, tras la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2012:
Son derechos del ciudadano: […]
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:
1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:
a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,
2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autori- dades competentes;
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;
5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;
6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y
7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.
Como puede verse, la redacción constitucional regla in extenso esta figura de participación ciudadana, algo que no es común con el resto de derechos ahí contenidos. Sin embargo, la regulación nos permite advertir que la extensión se corresponde con la amplitud de limitaciones o restricciones en la configuración de este novedoso instrumento.
Viene aquí lo interesante: la incorporación de la consulta es un gran avance, sin dudarlo. El “pero” es el marco regulatorio que mandata el texto constitucional y que habría de replicarse y desarrollarse en la legislación secundaria, que prácticamente amenaza con hacer nugatoria la figura, algo que es también común en los sistemas de participación ciudadana en las entidades federativas mexicanas, donde es moneda de curso legal advertir que no se han implementado tales figuras: frente al sistema de iure, completo y listo para poner en marcha, las cortapisas normativas los tienen de facto inmóviles. Eso sin contar con el déficit en la cultura política, constitucional y de legalidad, de la ciudadanía.
El 14 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la Ley Federal de Consulta Popular (en adelante LFCP) reglamentaria de la fracción VIII, del artículo 35 constitucional, y desarrollada en 71 artículos, seis de los cuales constituyen su régimen transitorio. Su objetivo es el de “regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares” (art. 2º). Parafraseando a Bobbio, “las normas constitucionales que atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego, son reglas preliminares que permiten el desarrollo del juego”, es decir, apenas con esto podemos considerar que empieza a cobrar vigencia la participación ciudadana en los procesos democráticos de país, nos interesa específicamente lo que puede ocurrir con la consulta popular.
Debe decirse que esta figura y su régimen jurídico, aparece en nuestro modelo de derechos políticos como parte de esa pretensión, o ilusión metódica dirían algunos, de controlar el ejercicio del poder público bajo las vías del conocimiento, colaboración y participación en las acciones públicas. Entendido este ejercicio como una obligación recíproca, conviene asentir que para que la compleja relación entre representantes y representados prospere, éstos deben conocer las acciones de aquéllos y, en ocasiones, orientarlas o corregirlas mediante los instrumentos que lo posibiliten. Esto último implica un modelo diverso al re- presentativo, implica pasar a uno participativo; lo cual, al final, está en línea con el origen de la democracia, que busca erradicar de la sociedad al poder invisible, para dar vida a un gobierno cuyas acciones deben ser realizadas en público y con transparencia, permitiendo así la corresponsabilidad en determinadas tareas.
El reconocimiento de la consulta popular como un derecho político en el plano constitucional y su regulación en la ley secundaria, permitió advertir la “voluntad” de construir un modelo de ciudadanía más participativo, toda vez que la consulta popular se reputa como un instrumento de participación ciudadana, como son el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito, la consulta pública, las audiencias públicas, etcétera. Y aquí aclaramos, en los diversos órdenes jurídicos coexisten heterogéneas denominaciones para similares mecanismos, sin embargo, sin entrar al debate nos quedaremos con el concepto de “consulta popular”, tal y como lo contempla la Constitución y la ley reglamentaria.
La LFCP define esta figura como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto, pronunciando su opinión res- pecto de uno o varios temas de trascendencia nacional (art. 4º), con el entendido que, por mandato constitucional, esta consulta se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Los sujetos legitimados para hacer la petición de convocar a una consulta popular son el Ejecutivo federal, cualquiera de las cámaras del Congreso y los ciudadanos.
Ahora bien, la anterior definición y el artículo 6 LFCP nos obliga a una interpretación sobre lo que debe considerarse como “asuntos de trascendencia nacional”, pues se señala que debe entenderse como aquellos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y, que impactan en una parte significativa de la población. Lo anterior, puede abrir un enorme abanico de tópicos, sin embargo, del análisis exegético del inciso 3° de la fracción VIII, del artículo 35 constitucional, y del propio artículo 11 de la LFCP, se advierte que hay asuntos de trascendencia nacional que quedan excluidos de la consulta: la posibilidad de restringir derechos humanos; los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, especialmente por ser el referente de la soberanía Nacional; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Por supuesto, se prevé que un sistema de calificación para determinar que la consulta se ocupara de ese tipo de asuntos.
Es facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizar la calificación sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta propuesta por los ciudadanos; la determinación que emita será condición para la expedición de la convocatoria respectiva. Cuando la consulta sea propuesta del Ejecutivo federal o de cualquier de las cámaras, la calificativa de la trascendencia de los temas propuestos para consulta popular se harán por la mayoría de los legisladores presentes en cada cámara.
Llama la atención el requerimiento para que la ciudadanía participe: se debe hacer una petición a partir del acopio de firmas del 2% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal. El requisito resulta prohibitivo si no hay organizaciones ciudadanas que impulsen el proceso, puesto que acercarse, convencer y recabar la firma de más de millón y medio de personas no es tarea nada sencilla. ¿Y la participación ciudadana de las minorías en el país? ¿Cómo se protege el derecho de participar de los segmentos poblacionales tradicionalmente marginados, y hasta excluidos de la discusión pública? Son preguntas irresolubles con los obstáculos que, justificados o no, se han colocado en la regulación de esta figura.
El ejercicio del derecho, que también es una obligación, se hace efectivo al conocer de la consulta y dar respuesta a una pregunta derivada de la materia de consulta popular, que debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos: no ser tendenciosa, no contener juicios de valor y hacer uso de un lenguaje claro y sencillo. Destaca el planteamiento de que la opinión de la ciudadanía sea vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, con una condición: que la participación total en la consulta “corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores”.
Sin embargo, cabe diversos cuestionamientos: ¿cómo se podrá encaminar una eficientización democrática de la participación ciudadana? Las respuestas fortalecerán a futuro la intervención de ésta en los procesos de cambio que importan el quehacer político nacional. Más cultura política, mejores reglas, harán la diferencia. Hoy, algunos de los parámetros establecidos en la normativa, que debe reconocerse sencilla, no consiente la verificación plena del goce y disfrute de los ciudadanos, pues sus derechos aparecen limitados.